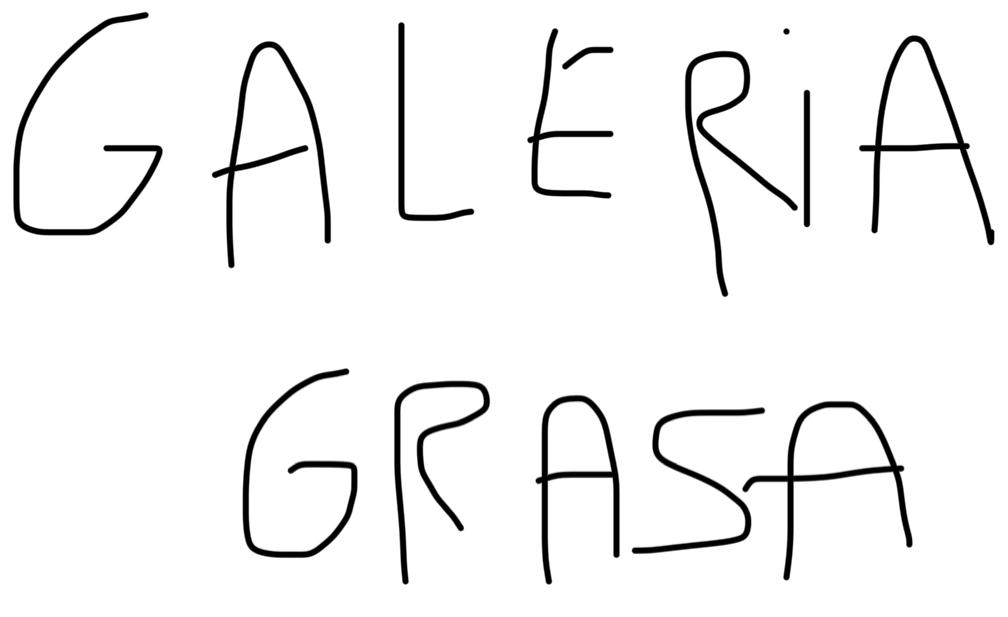> Texto por Alejo Ponce de León
Yrigoyen como historia:
La historia de Yrigoyen, la de su realización, es rectilínea y sencilla de contar: para el año 2001 Mariana Pellejero había terminado ya su educación artística formal (Bellas Artes con especialización en grabado). Se tomaba el Roca, que la arrimaba a una concesionaria de autos, en el barrio de Barracas, cuyos interiores estaba pintando, porque trabajar de artista con especialización en grabado es difícil en cualquier lugar y en cualquier momento, más allá de que en este caso el lugar haya sido la Argentina y el momento haya estado moldurado por picos históricos de desempleo y descomposición socioeconómica.
Este tránsito cotidiano es el tiempo muerto del trayecto que separa a una persona empleada de su empleo, pero en simultáneo, de no estar subsumido por la extenuación o por el celular, es un tiempo fértil para el cultivo de la fantasía, para la agudización perceptiva, para pispear, percatarse de cuestiones, darse cuenta de cuánto un lugar está enredado con tu vida.
En el tiempo muerto que la separa de su empleo, la persona obrera piensa en la injusticia, en el fin de semana, en que no llega con la plata o en asesinar al patrón; en el tiempo muerto que la separa de su empleo no-artístico, la persona artista piensa en obras de arte, en las que no hizo o en las que quiere hacer. Mariana Pellejero no tenía celular en 2001 y es posible que tampoco tuviera muchas obras potenciales en carpeta. Lo que seguro tenía era tiempo, muerto.
Nada más por darse cuenta de por dónde pasaba su vida, notó en este tránsito, sobre los muros de la estación Yrigoyen, algunos dibujos, escrachados con una herramienta que podía tanto ser un punzón –similar al que ella misma había aprendido a manipular en la escuela de arte– o una navaja.
Primero fue una espada medieval, cruciforme. Luego un hacha, un nombre, el nombre de un lugar, un número, los cinco puntos. Un marcianito, o el genio maligno, asentado un corazón enorme en el centro del pecho y los vestigios de una pija, un poco más abajo. Alfabetos y burbujas se disputaban el espacio plano de estas paredes-palimpsesto con llamados de emergencia política (hechas en aerosol) e inscripciones más anodinas (quizás hechas con llaves, o con las robustas monedas de 25 centavos que circulaban por aquel entonces). Pellejero empezó a desenredar las imágenes que la seducían, tamizando, mediante la técnica del grabado xilográfico, la bidimensión saturada.
El tránsito y el paisaje se complejizaron, se llenaron de signos. El tiempo muerto pasó a ser tiempo invertido en involucrarse con una serie de imágenes anónimas que le dieron paso a una serie de obras de arte.
Yrigoyen como escracho rastrero o componente criptogramático del espacio sociourbano:
Una mala persona, de las que trabajan en televisión, podría usar esta obra como tabla periódica de signos territoriales –con sentidos más o menos fijos– para guionar el acelerador de partículas agitprop reaccionario que es el sistema de medios argentino. Sin embargo, como va a volverse evidente más adelante, las inscripciones e imágenes de Yrigoyen no sirven para sostener lecturas mediáticas etnograficistas, y suponemos que por eso le llamaron la atención a Pellejero en primer lugar (“el acto de dibujar es un acto tierno siempre”, dice).
Desde unidades léxicas de una síntesis sobrecogedora (“PAN”) a representaciones de entidades fantásticas sin correlato en la semiótica visual carcelaria (aunque quizá sí en la decoración de las celdas de Caseros), se acercan más a criptogramas que a alegorías o metáforas. También criptogramáticamente se posicionaban en el espacio, dado que ocupaban un lugar subrepticio dentro del orden jerárquico de imágenes y textos en el espacio público
En la galería o el museo, la imagen está protegida por una infraestructura que le garantiza ser objeto de atención ininterrumpida, y que podría facilitar luego su procesamiento curatorial, crítico o su ingreso a un circuito de compra-venta. En el arte, la segregación espacio-moral de las imágenes se da a partir de la capacidad institucional para gestionar recursos y discursos. La calle es otro tema, porque los signos compiten de manera incesante por un poco de atención en la ecología sobresaturada del paisaje urbano, y la segregación se imprime sobre el espacio, o mejor dicho, es la misma segregación la que compone el espacio de la metrópoli y sus periferias suburbanas (pensemos en cómo este orden se densifica al extremo en los primeros cordones del conurbano bonaerense: las inmediaciones de la estación Lanús, los tramos comerciales de la avenida Cristianía o el Cruce Castelar, en Moreno). En esos paisajes la imagen es la imagen del comercio, de la campaña política, de la consigna autonomista y, allá lejos, de la expresión antiautoritaria territorial y criminal.
La jerarquía se instituye desde la verticalidad, con afiches de candidatxs presidenciales/a la intendencia sobrevolando en altura, letreros comerciales a tres o cuatro metros y un resto de signos canibalizándose a nivel del suelo. Y si bien la jerarquía ordena, no termina de impedir que las imágenes estén al mismo tiempo presentes y ausentes dentro del campo de visión, arrebatadas en su estado de disputa permanente.
El escracho a nivel del suelo es el escracho rastrero, el que más difícil la tiene para disputar los privilegios de la atención. Su presencia es críptica, estratégica desde la sorpresa, desde lo nimio. Es no-protagónico, hay que irlo a buscar. Del mismo modo, no todxs comprenden el sentido del signo, porque suele desprenderse de un idioma folklórico. El escracho rastrero entonces se enuncia como criptograma y crípticamente también es que sostiene una presencia espacial.
Yrigoyen como obra política desaparecida:
A diferencia de las “obras políticas” del periodo, enjugadas hasta una sequedad límite por la historiografía del arte, Yrigoyen no rescata expresiones de organización ni de resistencia; no hay llamado a articular estrategias, no hay reclamo, denuncia ni discurso social articulado desde la doctrina. Hay escrachos y criptogramas parcialmente desenredados. Sin embargo, por usar de matriz xilográfica el mundo real, recurso que la acerca a algún tipo de oralidad, Yrigoyen reproduce, sin perturbarla, la dimensión antagónica “amigo/enemigo” que es constitutiva de lo político. Lo político como antagonismo ratifica todas las relaciones y cualquier tipo de relación (en este caso la de una persona ciudadana con el espacio público, mediado por el estado, pero también la de una persona con cierto tipo de iconografía, la de una artista con cierto tipo de imagen, la de una autora con un productor anónimo, la de ciertas imágenes con un cuerpo, la de un cuerpo con ciertas instituciones, la de una imagen con el resto de imágenes con las que compite por la atención de alguien en el espacio público, etc., etc., etc). La política, por otro lado, no sería la ratificación de estas relaciones sino el conjunto de discursos y prácticas -de cualquier orden, incluso artísticas- que reproducen el orden informado por lo político.
Yrigoyen está ausente de los relatos historiográficos epocales por dos motivos. Primero, porque es una obra tímida, casi tan tímida como la persona que la planificó y ejecutó. A diferencia de la forma en que las subjetividades (hoy) canónicas de los años 90 operaban configurativamente sobre los objetos, componiendo con y desde ellos para maximizar, de un solo brochazo, el efecto estético y la densidad del yo, Mariana Pellejero casi no existe en estos grabados, o existe en un grado de cronista, de intérprete documental. La intervención sobre el material de origen es mínima y la obra, de a momentos, parecería incluso sentirse incómoda consigo misma, porque cambia de soporte, se filma, desaparece, se muestra, se enmarca, desenmarca, es copiada y se hace pública en ciclos arbitrarios y variables de tiempo. Esta incomodidad no puede sino ser producto de lo político como antagonismo, lo que empuja a la artista a tener una relación política con su propia obra, una relación que reproduce el aparato de tensiones y en algún punto impide, o ha impedido, su ingreso sin fricciones al mundo del arte (el mundo del arte: enemigo; el que hizo el escracho: posible enemigo; el marco con vidrio: enemigo; el vandalismo: enemigo del estado; el estado encarnado en la continuidad Menem-Alianza: enemigo; las imágenes: amigas; el marcianito: amigo).
Segundo y principal, Yrigoyen es una obra que surge de la observación y su objeto es antes la cultura (popular, sin ninguna duda) que la política en tanto reproducción de un orden.
Si pensamos a la historiografía o la curaduría como si fueran extraterrestres asesinos equipados con dispositivos de visión termosensible que los ayudan a detectar sus objetivos, las obras de los tardíos 90 y los tempranos 00 que se ocupan de la “cultura joven” generarían una gran cantidad de calor; lo mismo las obras enfocadas en la política como reproducción de un orden o como intento de sostener las luchas históricas y los discursos de la izquierda. Todos estos objetos y discursos artísticos, en el mapa de calor de la visión predatoria de estos extraterrestres, serían naranjas, incluso rojos. El trabajo de Pellejero, lingüística y visualmente, no tiene nada que ver, en la objetividad de un presente exógeno al arte y a las vidas del arte, ni con la cultura joven, ni con la política. Para los relatos es una obra fría, que tomaría en los mapas de calor una tonalidad azul, púrpura o incluso negra, como el negro de su tinta imprenta o como “el negro” que rayó la pared para hacerlas en primera instancia.
Como los propios productores de esas inscripciones marginales, Pellejero no se vinculó con sistemas de patronazgos, ni con galerías, ni con el realismo cívico del estado (que en 2001 era un realismo con el peso desproporcionado de una pesadilla deforme). Si los tags y otras formas derivadas del graffitismo de la costa este de los Estados Unidos encierran la doble condición de ser perseguidos y venerados, el circuito cerrado de Yrigoyen se abre y se clausura con la detección y la veneración solitaria de Pellejero.
Los escrachos de los que partió esta obra eran crípticos en su relación con el espacio, objetos hiperlocalizados. Sin cortar esa línea de continuidad ontológica, y para no enemistarse con las imágenes, los grabados siguieron siendo objetos hiperlocalizados y bastante secretos: indetectables y fríos para la historiografía, amparados por su propio sistema de transposiciones y desplazamientos que está más cercano a la actividad criminal que a la esfera de la producción artística.
Yrigoyen como crimen:
La cercanía de Yrigoyen a la cárcel de Caseros –un mamarracho milico con menos de 25 años de operatividad pero con secuelas de largo alcance– llevó a Pellejero a considerar la posibilidad de que las inscripciones y los graffiti más idiosincrásicos podían llegar a ser obra de algunos ex habitantes del edificio; después de todo la acción criminal vandálica se correspondía, de a momentos, con los motivos que representaba: armas de empuñe, asesinatos y jerga visual antiautoritaria. Sin embargo, en varios de estos dibujos, la identidad tribal parece mutar en una subjetividad individual diferenciada: repasando uno a uno el cúmulo de grabados podríamos llegar a concluir que varias de las imágenes, las más llamativas, pudieron haber sido hechas por la misma persona. La voz social sectaria pasaría entonces a ser una voz perturbada y singular, emparentando el idioma visual premoderno de esta iconografía vandálica con la sensibilidad moderna.
El motivo de la espada, por ejemplo, aparece con variaciones: a veces en su forma cruciforme medieval, de empuñadura en cruceta -la espada más pesada y áspera-, y a veces como espada ropera, renacentista, con guardamano bien definido. Esta figura se aleja de su versión típica dentro de la jerga visual carcelaria –la espada con serpiente– y aparece desprovista de cualquier elemento que defina un sentido alegórico. Son espadas y solo eso; espadas detalladas en la profundidad de sus propias formas o cayendo sobre un cuerpo diminuto, como ilustrando un episodio ocurrido ayer nomás, en las inmediaciones del barrio.
Aparte del contenido narrativo no-alegórico, esta insistencia en profundizar el motivo a través del detalle sugiere una especie de inclinación hacia el estudio morfológico, llevado a cabo por alguien con ganas de dibujar una espada y de desenterrar, en ese acto, cierta satisfacción en el avance progresivo y repetitivo hacia la forma más contundente para la imagen.
Entonces, en lugar de un mensaje anónimo para un público abstracto (graffiti), o de un signo alegórico para un público tribal (inscripción territorial derivada del lenguaje visual carcelario), en varias de estas imágenes encontramos un estilo individual, narrativo y perceptivo, que no parece estar dirigido a ningún público específico sino que en su repetición funciona como propuesta de estudio y como ambientación de un recinto privado, montado virtualmente, gracias a los dibujos, sobre el espacio público. Quizá la persona viviera en la estación, o quizá la estación fuera el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Un tiempo agónico en un atelier agónico, sostenido por un estado agónico en una economía agónica, invertido en perfeccionar pequeñas imágenes de agonía (y alguna de esperanza).
Pellejero dice que “hasta donde sabemos, la herramienta empleada para hacer los dibujos pudo haber sido usada también para defenderse de alguna violencia o para atacar a alguien”. La herramienta criminal se solapa con la acción criminal de desfigurar la arquitectura estatal para narrar episodios criminales, de homicidio. La artista, por otro lado, falsificaba permisos que la habilitaran a montar su taller improvisado de grabado en la estación.
Yrigoyen como tristeza:
Tanto la pasión de Adolf Loos por las superficies tersas y blancas como su purismo utilitarista, radical y sombríamente utópico, dada su concepción casi eugenética del espacio y la arquitectura, no encontraron continuidad ideológica una vez derrumbado el imaginario moderno. Si algo de Loos vive aún es gracias al cemento, en proyectos como la Wohnhaus Schlesisches Tor de Álvaro Siza, relectura humanista de ciertos preceptos estructurales de la modernidad y vivienda social ideada en un principio para albergar inmigrantes turcos, la principal minoría étnica de Berlín.
Con un desprecio fulgurante y futurista, Loos parodiaba a la sociedad burguesa, adicta al ornamento, imaginándole la voz: “‘¿Cómo es posible que únicamente a nosotros, los hombres del siglo XIX, se nos prohiba hacer lo que sabe hacer cualquier negro [sic], lo que han sabido hacer todos los pueblos en todas las épocas anteriores a la nuestra?’”. Para él, la burguesía lamentaba ("se pone triste y cabizbaja") que el progreso la empujara hacia una transparencia operativa y la privara del gran patrimonio universal-criminal del ornamento, prohibiéndole ser como "el negro" (neger), o como lxs habitantes de la Cafrería Británica, lxs persas, las campesinas eslovacas o las viejas. Estas sensibilidades anegadas por el modernismo se rearticulan hoy, rehabilitadas por un capitalismo semiótico y tecnificado que detecta, rescata y avala expresiones históricamente criminalizadas y reconoce el potencial transformador de sus maneras de ver el mundo. Eso explicaría en parte el resurgimiento, 20 años después del 2001 argentino, de Yrigoyen. Lo que no explica es por qué persisten las tristezas si el ornamento, el vandalismo criptogramático y las modernidades periféricas pasan a integrarse al orden de lo reconocible y lo capitalizable
El promotor de la idea de ornamento como crimen acabó sus días envuelto en la ruina (moral, no edilicia), condenado por pedofilia, el único crimen imperdonable para la sociedad burguesa, amante del ornamento.
Otra venganza: en 1984, a pocos meses de haber sido inaugurado, el edificio de Siza amaneció coronado por una inscripción de “línea modulada”, tal y como Mariana Pellejero caracteriza al elemento constitutivo de los dibujos y palabras que en algún momento pudieron verse en las paredes de la estación Yrigoyen, del tren que va al sureste de la Provincia de Buenos Aires. Nunca nadie borró el graffiti, aunque el arquitecto portugués dijo odiarlo en más de una oportunidad. Desde hace mucho tiempo a la construcción se la conoce con el nombre de Bonjour Tristesse.
Alejo Ponce de León, octubre 2021
> Reseñas
reproducción para la continuidad de la presencia, por Juan Simonovich, septiembre de 2023