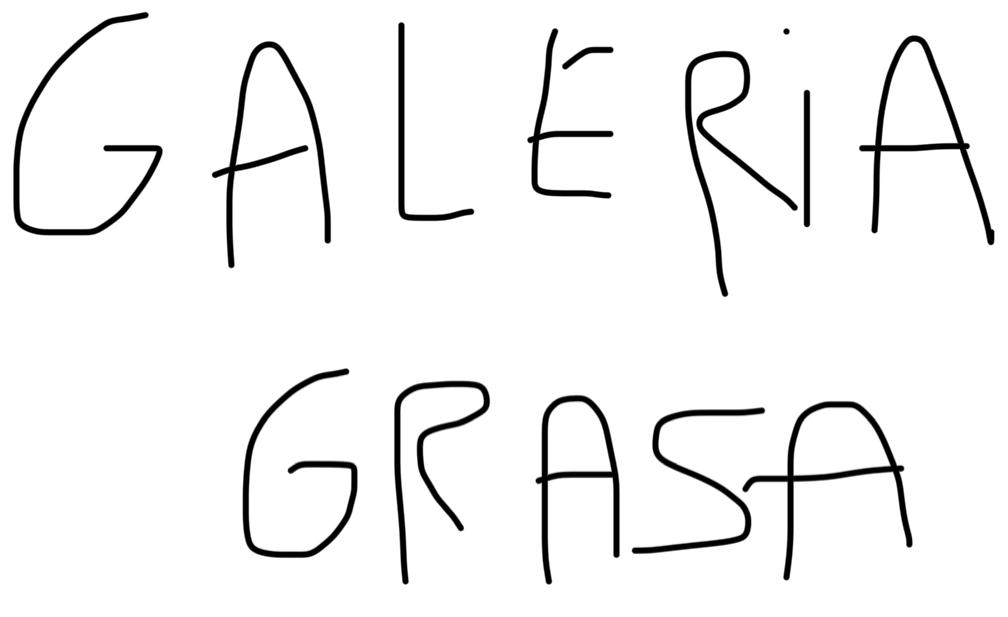ESTABILIZADORES DE ÁNIMO
Carolina Martinez Pedemonte
Desde 30.09.2025
Carolina Martinez Pedemonte
Desde 30.09.2025

A veces imagino que las muestras de arte deberían estar en la sala de espera de dentistas que te hacen esperar. Así, tenemos el tiempo de sentarnos a mirar anónimamente en esos no-lugares. Incluso me imagino la pista de música funcional: en este caso, un loop de variantes reversionadas de I Am What I Am, pero en versión indie.
“Estabilizadores del Ánimo” es una secuencia de cuadros —jamás más apropiado ese nombre—, un fotograma que sigue a otro de eso que llamamos vida cotidiana.
Siempre llevo un libro cuando voy al dentista. En este caso elegiría uno de Robert Aitken, un maestro zen: El dragón que nunca duerme. Es un pequeño libro, perfecto para las circunstancias, lleno de breves poemas sobre cada instante del día —el despertar, el baño, el comer, y así, con la cronología casi de un pie delante del otro—. Ideal para esta muestra que luce como un pequeño reel íntimo de 24 horas. Una cosa a la vez.
Pero ¿por qué alguien elogiaría algo tan anodino como lo cotidiano? Quizás —arriesgo— porque a veces se sufre por perderlo. Eso que damos por garantizado, sin conciencia del privilegio, a veces se desmorona como una montañita de palitos chinos.
Y aunque parezca que hablo de otra cosa, que este texto está perdido como maleta de aeropuerto sin código de barras, me estoy refiriendo a las personas que pierden eso: lo cotidiano. Una posible definición alternativa de locura.
Y se viene una anécdota. A pesar de que creemos que los hospitales psiquiátricos atestados se fueron vaciando a fines del siglo XX por un cambio en las políticas, la causa fue, en realidad, la ciencia.
Sí, la vilipendiada —en estos vientos medievales que soplan en esta época— hizo lo que leyes y buenas intenciones no lograron: deshabitó los hospitales psiquiátricos con la aparición de los medicamentos llamados estabilizadores del ánimo.
No en vano se dice que la ciencia humaniza. Cientos de miles de personas con bipolaridad tuvieron la oportunidad de vivir una vida cotidiana, de volver a viajar a la velocidad en la que viajan las cosas.
El efecto fue meridiano: muchos que hubieran terminado sus días en reclusión, suicidio o deterioro, tenían ahora la oportunidad de construir una vida que merezca ser vivida.
No hay monumentos a los estabilizadores del ánimo, ni a sus inventores, y mucho menos a sus usuarios. Son todas cosas agolpadas en un extraordinario, estigmatizante e injusto clóset.
En la obra de Carolina, por el contrario, ocurren dos cosas luminosas sobre este asunto.
La primera: si creías que la obra podía ser mirada como algo separado del artista, estabas equivocado. Porque ella hace un coming out con una naturalidad oronda, arrastrándote con el caudal del testimonio, otorgando valor y sentido a la pintura. Declarando en el título que viene con los dedos entrelazados de los estabilizadores del ánimo.
La segunda: si creías que el arte era una tramitación del sufrimiento y la enfermedad —una idea implantada por un romanticismo espantoso de fines del siglo XIX y comienzos del XX—, también: hacé un bollo y tirala. Aquí está la estabilidad pintada; se crea en la estabilidad.
No hay obra sino en las rendijas, a veces estrechas, del dolor.
Vuelvo a mi sala de espera imaginaria. Sin dejar de tararear alguna cosa.
Puedo finalmente ver una a una las pinturas como un relato, y cada título, meticulosamente, crea el guion.
Ni un críptico título ininteligible ni un "Sin título" intrigante.
Miro, luego pienso: hoy podemos tomarnos una autopic con el celular y pedirle a la AI que lo use para crear la ilusión de que somos dos, encima de un ring, instagrameable. Entonces ella lo hace. Carolina, digo.
O la veo jugar con los espejos compartimentados de viejos botiquines de baño, tan en revival en TikTok. (Todo porque, en la sala de espera, además de leer, miro dopaminérgicamente mi celular).
O en los ejercicios de “yo-mi misma” de Nicola Constantini, que flotan como referencia.
Pero aquí, a diferencia de todo aquello, en ese reflejo hay un brillo increíblemente hermoso: el de una artista que trata a su otra reflejada con una ternura infinita. Tanta, que conmueve.
“Estabilizadores del Ánimo” puede verse como una serie de estampitas de una Juana de Arco que relata sus batallas.
No se trata de esas batallas masculinas con armas, pólvora y sangre, sino de algo más estático: escenas domésticas.
No hay laureles de vencedores y, sin embargo, uno siente eso de las películas con finales felices: la victoria de los justos, el reencuentro de los amantes, el rescate de los náufragos.
Carolina se apropia de la cordura dulcemente.
Puedo recorrer con mis ojos todo ese procedimiento que llamaría anti-retrato, porque somos no cómo nos vemos, sino lo que hacemos.
No hay pose, sino acciones: cocinar, peinarse, empujarse, etc., etc., etc.
Es un día, pero todos sabemos que se repite a diario. Con sus variantes: los hábitos tienen eso, de ordenar los cuerpos y las acciones en las coordenadas del tiempo y el espacio.
Parece que sugiero entonces que, en esta muestra, pongan sillas. Una frente a cada obra. Casi una performance muy Abramović.
Suelo decir que no sé qué me hacen sentir o pensar las obras hasta que dejo de verlas. Dicho de otro modo: hasta que salgo de una galería o de un museo, no sé qué pasa. Estoy expectante.
En “Estabilizadores del Ánimo” me suceden dos cosas:
Una felicidad parecida al olor a tierra mojada o a cera de baldosas.
Y, por otro lado, una añoranza anclada al reverso de esa alegría, que me increpa:
¿Cuándo fue la última vez que oliste tierra mojada o cera de baldosas?
Doctrinariamente me indica que esté presente, momento a momento.
¿De qué ceremonias te estás privando?
Las muestras no tienen moralejas… o sí. Uno lo decide.
Finalmente, pueden ser tratadas como una especie de koan sin palabras. Pero, con suerte, transforman. Si tenemos fe.
Mi koan dice algo así, a cuatro renglones:
detente en cada fotograma /
observa la secuencia de eventos íntimos /
estabiliza la velocidad crucero /
celebra.
P.S. No sugiero que las salas de espera se vuelvan galerías ni que las galerías se vuelvan salas de espera. Pero no sería una mala idea.
Quizás pondría sillas en las galerías, para que la gente se detenga.
Y en las salas de espera, reemplazaría los televisores estridentes por arte y música funcional, no por indicación médica, sino por indicación poética.
A ver si podemos estar presentes en el momento, de una buena vez.
Pablo Gagliesi